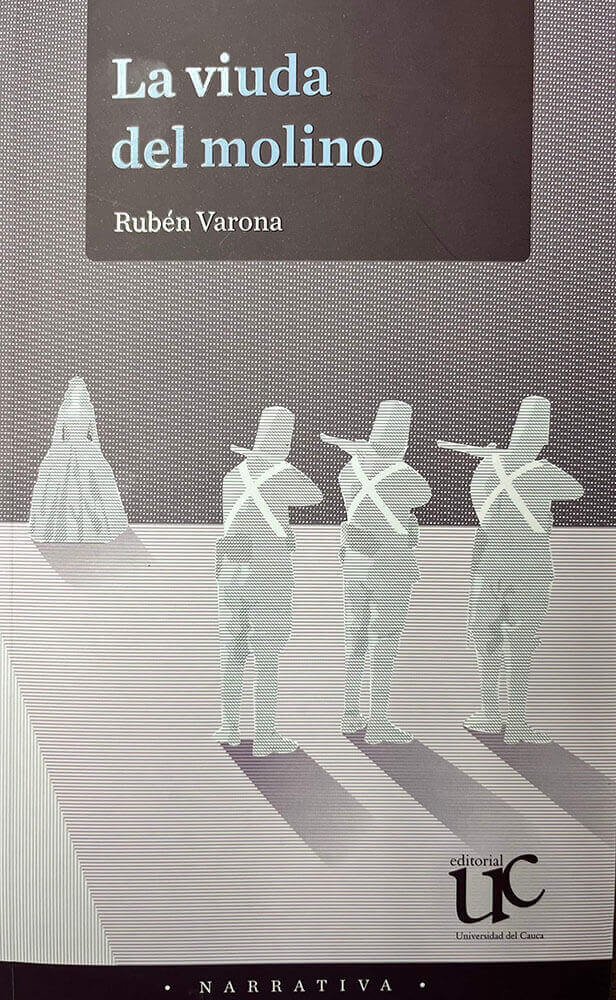
La epifanía de la viuda del molino
Tatiana Velásquez
Sobre la novela La viuda del molino, de Rubén Varona (Editorial Universidad del Cauca, 2023)
Abril 6, 2024
El historiador Georg Lukács ubicaba el preludio de la novela histórica en la primera
década del siglo XIX, misma temporalidad que el autor de la novela La viuda del molino
emplea para ambientar su narrativa. Es un relato cargado de emocionalidad, de guiños
históricos, de cameos de personajes ilustres y de descripciones cotidianas, ambientales
y geográficas a la par de las crónicas de San Juan de Santa Gertrudis en su viaje al
Nuevo Reino de Granada. La historia se debate entre el deseo fervoroso de Francisco
José de Caldas por apresar en un ingenioso invento las voces de quienes morirían en
las guerras de la Reconquista. Su intencionalidad era inmortalizar aquellas luchas
nobles a través de un artefacto que simbolizaría más bien a la Historia misma, y que
terminaría por defraudar las esperanzas, pues no cambiaría nada de los horrores de la
guerra.
La obra se enmarca en uno de los períodos más convulsivos por los que atravesó la Nueva Granada, luego de romperse en mil pedazos el modelo político-administrativo colonial y retumbara en la Plaza Mayor la algarabía de un pueblo que reclamaba su independencia, emergió en la figura del Pablo Morillo el proyecto más recalcitrante de la Corona española, recuperar sus dominios por medio de una misión que llevaría por nombre “La Reconquista”.
Pero el autor Rubén Varona no sólo permite deambular por aquellas calles tiznadas de pólvora, de filas militares y de batallas sangrientas, valiéndose de regresiones temporales y de remembranzas de sus personajes, dispone a los lectores en un viaje continuo entre la podredumbre visceral y los jardines perfumados de lirios y jazmines. Y no sólo esto, sino que además le permite al lector desplazarse, no a caballo y por dispendiosos días, sino por medio de grafemas que lo trasladarán a la Santa Fe agitada, al Popayán de colores y sabores y al Valle de las tristezas como nombró Gonzalo Jiménez de Quesada a la Tatacoa, que antagónicamente a las ciudades centrales de chal y recato, representaba la efusión de lo popular, lo indiferente y lo libertino.
Boileau, crítico de la novela histórica aseveraba el principio fundamental de esta narrativa: el rasgo distintivo, psicológico y emocional de cada personaje, que debía según su contexto, jerarquía u oficio, desarrollarse de manera constante y consecuente. De esa manera se evidencia en esta obra diez personajes que en forma de testimonios construirán, como si de una urdimbre se tratara, este relato a través de sus vivencias, espacios, sentimientos y más profundos pensamientos. Encarnan en cada uno de ellos expresiones de la época, conocimientos de sucesos trascendentales, una cotidianidad histórica y unos propósitos que responden a su lógica emocional.
Ana Laas, quien dará las primeras pinceladas de esta historia, proveniente de una familia de renombre en Santa Fe y de un padre fervientemente realista, representa en su estado más puro la inocencia, la magia del idilio y reencarna en su piel la disyuntiva mujeril de la época: realizar una vida maridable, o al contrario en palabras del autor “dedicarse a vestir santos”. Pero su papel no se limita únicamente a esto, por el contrario, también personifica la vacilación de quienes vivieron esos primeros años del siglo XIX, al no descifrar qué causa, realista o patriota, era más justa con el pueblo, con el Rey y con Dios.
José Belver, un joven rebelde, apasionado y audaz de quien Ana se enamora profundamente y es heredero de la lucha independentista de su padre y por ello, excomulgado de la vida civil, representa la libertad del espíritu obstinado, además de la voz popular. En el desamparo que le había significado el apresamiento de su padre, Almudena Gris lo acoge en su hogar reconociendo quién era.
Almudena, una patriota de sangre, lucha y convicción, traza y permea toda la narración en su totalidad. Por su caracterización física y el deseo que despertaba a la par de sus pasos, en unas páginas reencarna la libertad, el poder y el sentido místico que el autor retrata, un recurso acertado pues la tardía colonia aún en sus más íntimos arraigos apelaba a la alternativa mágica, la sobrenaturalidad y la espiritualidad profana.
El recurso histórico se manifiesta en Verónica Moreno, una agregada a la familia de Francisco José de Caldas y en el padre Honorato, un fraile altamente susceptible al óbito de sus contemporáneos, son ellos quienes mantienen la comunicación con Caldas y además, los encomendados en el cuidado y uso de un artefacto que tiene como propósito inmortalizar los testimonios de las víctimas de la guerra.
Alonso, un militar de los ejércitos realistas y posteriormente desertor de los mismos, de la mano de Almudena, involucran al lector con personajes como Pablo Morillo o José González Llorente, creando así un diálogo literario e histórico permanentemente. El ritmo del thriller es altamente sugestivo, enfrenta al lector en un romance interrumpido por las detonaciones de la guerra y la apetencia de los carroñeros, que enternecerá pero preocupará el futuro de los amantes. En medio de este idilio fluctuante, también se vive el enfrentamiento bélico, la muerte acecha en cada página y el enfrentamiento de ideas se presenta insostenible. Su final es deslumbrante pues ya no sólo se mezclarán elementos realistas, históricos y literarios, sino que además aparecerá el misticismo, el desfile de espantos, como si del Pandiguando recorriendo la calle Real de Popayán se tratara. Honorato será víctima del acecho de un ave y en su ritmo acelerado se percibe la angustia que alguna vez Poe retrató a través de un cuervo delirante. Almudena trascenderá en un personaje omnisciente y omnipresente y un brujo haitiano en la figura del mítico Barón Samedi condenará a quienes configuraron esta historia en la Hacienda Paispamba que fue -y es- testigo de su lucidez terminal.